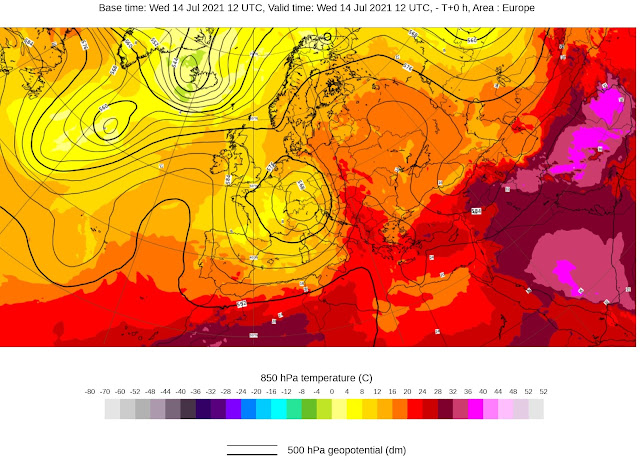Meteorólogo de AEMET durante muchos años, quiero ir plasmando en este blog una visión integradora de la meteorología, la climatología y la predicción. Todo ello me sigue fascinando y atrayendo tanto o mas que cuando empecé mi actividad profesional
15 de agosto de 2021
Otra "remontada de agosto"... pero distinta
18 de julio de 2021
Inundaciones en Alemania: ¿Fueron útiles los avisos?
En la apresurada búsqueda de responsabilidades en relación con las terribles inundaciones en Alemania, se han hecho por parte de algunos políticos declaraciones en las que, sin ningún género de dudas, atribuyen el desastre al calentamiento global. Tiempo habrá para que los estudios de atribución nos digan con cuánta más probabilidad pueden haberse dado estas lluvias en el contexto de este calentamiento, pero creo que ahora es momento de buscar algunas causas más próximas que han conducido a un agravamiento del impacto en la población.
A la espera de análisis más sosegados y hasta donde he podido leer en algunos periódicos europeos (aquí otro ejemplo), parece haber un amplio consenso en que las predicciones de lluvia fueron bastante correctas e incluso se llegó a emitir a principios de semana un aviso de crecida de los ríos en las zonas afectadas por el sistema europeo de información sobre inundaciones (EFAS) pero que, así como en Bélgica si se ordenaron evacuaciones preventivas en las zonas que iban a ser afectadas, las autoridades locales alemanas no llegaron a calibrar la magnitud del problema o no actuaron con la debida diligencia. En este punto es muy interesante la lectura del artículo de Jeff da Costa un experto en prevención de desastres naturales publicado en The Conversation que vivió el drama en primera persona, que atestigua como las evacuaciones se ordenaron cuando el agua ya había entrado en las casas y que señala las dificultades que deben resolverse para que los avisos resulten útiles y eficaces.
Todo ello incide en algo de lo que me he ocupado con frecuencia en este blog: la necesidad de un replanteamiento del sistema de avisos de fenómenos adversos de modo que se base en los impactos que cabe esperar en la población y que asegure una difusión rápida y eficaz hacia la población potencialmente afectada. En concreto: textos de fácil comprensión que especifiquen qué puede suceder, cuándo y dónde, como puede afectar en cuestiones básicas a los afectados y qué medidas se recomiendan por parte de las autoridades. Y todo ello actualizado y distribuido con frecuencia por los teléfonos móviles en las zonas que pueden ser afectadas, además de por las redes sociales, radio y TV. Y tras cada episodio, un análisis cuidadoso de qué información se recibió, como se interpretó y cuál fue su utilidad. Creo que es la única manera de que cada vez sean menos frecuentes esas imágenes de personas afectadas que aseguran no haber recibido (o no interpretado correctamente) los avisos que hayan podido emitirse.
Naturalmente que no ignoro las dificultades de coordinación o de reorganización que ello implicaría entre organismos estatales, regionales y locales, y más aún en España donde hasta para luchar contra una pandemia es realmente difícil lograr entendimientos y acuerdos. Pero es necesario actuar antes que lamentar víctimas y daños en un entorno en que, o cada vez aparecen más fenómenos atmosféricos de gran intensidad, o bien nuestra vulnerabilidad a ellos es cada vez mayor.
16 de julio de 2021
La ola de calor de Canadá y las copiosas lluvias de Alemania: las dos caras de un mismo fenómeno
3 de julio de 2021
La ola de calor de la Columbia Británica: "cúpula cálida", vientos catabáticos... ¿algo más?
Mucho se ha comentado y escrito en los pasados días sobre la tremenda ola de calor que ha afectado a zonas del sur de la Columbia británica canadiense y zonas cercanas del estado norteamericano de Oregón.
A falta de que se publiquen estudios más rigurosos y sosegados, se han apuntado como causas básicas el establecimiento en esa zona de una potente dorsal anticiclónica –“cúpula de aire cálido” se ha denominado en muchos medios- que mantuvo durante unos días una situación de gran estabilidad con cielos despejados y, añadido a ello, un posible calentamiento por subsidencia, potenciado aún más en algunas áreas por los efectos de vientos catabáticos o descendentes.
Lytton, la población donde se llegaron a registrar los casi 50ºC se encuentra en un estrecho valle entre montañas donde los calentamientos producidos de los vientos catabáticos o descendentes pueden ser muy importantes (Google Earth)Pero, aún teniendo en cuenta todo ello, es difícil justificar esos valores de entre 45 a casi 49ºC en esas latitudes. Hay a mi juicio un par de factores más que pueden haber contribuido a esa “ola de calor perfecta”. Uno es la presencia junto al flanco occidental de la dorsal, muy cercana a las zonas de altísimas temperaturas, de una pequeña depresión en niveles medios que reforzaba el gradiente en esa zona y que pudo provocar una advección más intensa de aire cálido con vientos de mayor velocidad. Ello pudo dar lugar a un reforzamiento y una mayor intensidad de los calentamientos catabáticos a que me refería Si eso fue así, ese “calor de arriba” no vendría tanto de una subsidencia sino de esos efectos provocados por el viento del sur.
Un segundo factor que planteo como hipótesis, porque no tengo datos directos, es la posible gran sequedad del terreno. Si existía esa sequedad -y no me extrañaría que fuera así debido a las situaciones de dorsal anticiclónica que parecen afectar cada vez mas a estas zonas- parte del calor llegado -en horizontal o vertical- no se habría empleado en una eficaz evaporación, sino en calentar mas el terreno y la capa de aire que reposaba sobre él.
Todo ello suscita la cuestión de si la tendencia a una mayor sequedad en determinados territorios como consecuencia de cambios en la circulación general de la atmósfera está provocando también un efecto de “amplificación” mediante el que las situaciones de olas de calor puedan ser cada vez más intensas en esos territorios con mayor déficit hídrico, algo que, una vez más, deberíamos estudiar más profundamente en España dadas nuestras singularidades hídricas.
NOTA: Este importante efecto de la relación entre el déficit hídrico y la potenciación de las olas de calor queda muy bien reflejado en este artículo publicado en Nature por investigadores portugueses y españoles en noviembre del pasado año.
24 de mayo de 2021
El Plan "España 2050" y la investigación del cambio climático en España: algunas reflexiones
Estoy leyendo estos días el plan “España 2050” que presentó el Gobierno la semana pasada y muy en especial elcapítulo dedicado al denominado “Cuarto Desafío” que lleva por título “Convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático”. A partir de un interesante análisis de la evolución en España durante las últimas décadas y de una, a mi juicio, bastante acertada diagnosis de la situación actual, se pasa revista a las posibles evoluciones climáticas futuras y a partir de ellas se establece la necesidad de llevar a cabo cuatro grandes transformaciones reflejadas en una serie de objetivos para, como dice el propio texto, “hacer frente a la emergencia climática”.
Mi opinión es que se trata de un interesante estudio cooperativo y marca un camino que sería importante recorrer. En cualquier caso sí quisiera referirme a algo que echo de menos entre todos esos objetivos: la potenciación en España de las investigaciones relacionadas con los cambios inducidos por el cambio climático en las circulaciones atmosféricas de nuestro entorno geográfico.
Me explico un poco más: el punto de partida para el establecimiento de los objetivos que se señalan en este plan son básicamente las conclusiones del Quinto Informe del IPCC y también del excelente estudio publicado en 2017 por la Agencia Estatal de Meteorología bajo el título “Guía de escenarios regionalizados del cambio climático sobre España a partir de los resultados del IPCC-AR V”. De sus conclusiones se desprende la práctica certeza sobre el aumento gradual de las temperaturas en España pero surgen bastantes más dudas sobre el comportamiento de las precipitaciones, dudas basadas en buena medida sobre el distinto comportamiento de las técnicas de regionalización utilizadas.
La raíz física de estos cambios son y van a seguir siendo las variaciones que la circulación general atmosférica experimente sobre nuestra zona geográfica. Esos cambios están regidos en gran medida por los comportamientos de los chorros polar y subtropical y también por el de las circulaciones de carácter ciclónico en las zonas subtropicales. Y, así como todo ello no parece que deba influir mucho en la clara tendencia al aumento de las temperaturas, sí podría hacerlo en lo que respecta al comportamiento de las precipitaciones, tanto en cantidad como en su forma.
La evolución del clima en España estará regida en gran medida por la evolución de los chorros polar y subtropical. Es por tanto muy importante profundizar en el impacto que sobre ellos producirá el calentamiento global.
Por lo que se refiere a la evolución del chorro polar existen bastantes estudios que, si en un principio apuntaban hacia la lenta disminución de su velocidad y por tanto al predominio de ondulaciones más marcadas –y por tanto posible mayor formación de danas-, estudios posteriores están discutiendo y revisando aquellos primeros resultados. En todo caso, se trata de un comportamiento de gran interés para España ya que de ello dependería la mayor o menor afectación por parte de las borrascas ligadas a ese chorro o bien el número de danas que pudieran generase, si bien no sabemos si ello ocurriría en unas ubicaciones distintas a las actuales y, por tanto, no quedaríamos directamente afectados por ellas. Y otra cuestión relacionada es si esas danas, unidas a un mayor calentamiento del océano, podrían dar lugar a la aparición de mas estructuras de carácter subtropical en su seno.
Si nos referimos ahora en la posible evolución del chorro o chorro subtropicales, los estudios son más escasos y las incertidumbres mayores. Y lo mismo puede decirse sobre el comportamiento de las estructuras subtropicales en el contexto de una expansión hacia el norte de la atmósfera subtropical o, más en concreto de la denominada "célula de Hadley". Ese comportamiento sería también vital para conocer hasta que punto podrían afectar en un sentido u otro a las posibles precipitaciones en la Península y desde luego en Canarias.
De acuerdo con estos planteamientos, y como he sugerido en repetidas ocasiones, creo que sería importante –aunque el Plan España 2050 no lo recoja específicamente- que, junto con la profundización en los trabajos de regionalización, se estableciera -y dotara- conjuntamente por los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Transición Ecológica un plan de investigación que profundizara en estas causas “raíces” de la evolución del cambio climático en nuestro entorno así como en la realización de estudios de atribución que clarificasen los posibles impactos del calentamiento en algunos de nuestros fenómenos atmosféricos más significativos.
Este plan debería involucrar de forma cooperativa al menos a los grupos y departamentos universitarios interesados en estas cuestiones y a la Agencia Estatal de Meteorología. Y, por supuesto, estaría perfectamente coordinado e integrado con el resto de líneas de investigación que ya se están llevando a cabo en España a este respecto. Sus resultados serían de gran importancia para la planificación de muchas actuaciones a medio y largo plazo en España y, por otra parte, permitiría establecer un “relato” más comprensible para el público sobre el modo de actuar del calentamiento global, dado que se referiría a la evolución de elementos atmosféricos bastante más conocidos tras tantos años de informaciones meteorológicas en los medios de comunicación.
20 de abril de 2021
Los climas de España... ¿nueva serie en TV?
Ante todo pido disculpas a muchos de mis lectores. Al leer este título se habrán ilusionado con la posibilidad de que, al fin, alguna televisión de este país se decidiera a prestar un poco más de atención a nuestro tiempo y clima. Por desgracia todavía no es del todo así pero hoy quiero dedicar esta entrada a reflexionar sobre esta cuestión así como a alguna posible alternativa para intentar conseguirlo.
8 de abril de 2021
Mapas, cielos e índices de primavera
Recuerdo aquellas situaciones meteorológicas en las que Mariano Medina – cuyo nombre imagino que a bastantes personas ya les va sonando poco o nada- decía en su espacio de la tele que no mostraba el mapa de superficie porque no aportaba prácticamente información y que en su lugar presentaba uno de niveles altos, que solía ser el de 500 milibares o ahora hectopascales. Se trataba, bien de situaciones de dana o “gota fría” como él entonces la denominaba, o de primavera, donde con frecuencia casi no existe gradiente de presión -ni por tanto prácticamente isobaras- en los mapas de superficie.
Pues bien, desde hoy hasta seguramente principios de la próxima semana van a ser días de este tipo en los que habrá que fijarse sobre todo en la evolución de niveles atmosféricos medios y altos. En ellos veremos como una corriente del oeste/suroeste de tipo subtropical va a discurrir sobre la Península y Baleares englobando en su flujo pequeñas ondas que son las que al paso de su zona delantera generan movimientos verticales con formación de nubosidad convectiva que dan chubascos y tormentas.
Topografía de 500 hPa prevista por el Centro Europeo para el viernes 9 de abril a mediodía.Esas pequeñas ondas se reflejan en los mapas de superficie de distintas maneras, tales como líneas de convergencia, líneas de discontinuidad o débiles zonas frontales en unos espacios casi vacíos de isobaras. En cualquier caso son estructuras muy difíciles de localizar y representar en esos mapas y ello da lugar a veces a discrepancias generalmente poco significativas en los mapas previstos por distintos centros de predicción.
Mapa de superficie previsto por el Servicio Meteorológico británico para el viernes a mediodía. Las tres líneas negras que aparecen de Madeira a Baleares representan discontinuidades o reflejos de ondas en el flujo de niveles altos. Puede observarse el débil gradiente de presión en la Península.Esas estructuras convectivas interaccionan entre ellas y con la orografía dando lugar a una distribución de nubes y de chubascos aparentemente caótica, tan típica de primavera, de una escala difícilmente manejable por los modelos de predicción operativos, y que de algún modo –aunque ahora se puede afinar cada vez más- justificaba aquella frase de “chubascos dispersos irregularmente repartidos” que a tantos comentarios irónicos daba lugar.
Aunque lo de "chubascos dispersos irregularmente repartidos" daba lugar a algunas bromas, esta imagen tan típica de primavera, muestra que no era -o no es- en absoluto una expresión inadecuada. Es algo que también queda bien reflejado en las imágenes de radar correspondientes a estas situaciones (autoría desconocida)En cualquier caso, en la situación que nos va a afectar en estos días, conviene vigilar la intensidad que puedan tener la actividad convectiva ya que como viene haciendo notar Francisco Martín en la Revista del Aficionado a la Meteorología (RAM) y en su cuenta de Twitter, los mapas del Centro Europeo relativos a la inestabilidad de las masas de aire que nos van a afectar muestran unos índices bastante altos para la época.
El mapa del "Extreme Forecast Index" referido al CAPE (uno de los parámetros de inestabilidad más utilizados) del Centro Europeo muestra que las masas de aire que nos van a afectar pueden mostrar una marcada inestabilidad.Teniéndolo en cuenta y recordando la energía que ha mostrado la atmósfera en distintos fenómenos de los últimos meses conviene estar al tanto. En cualquier caso, aquí están las lluvias de abril.